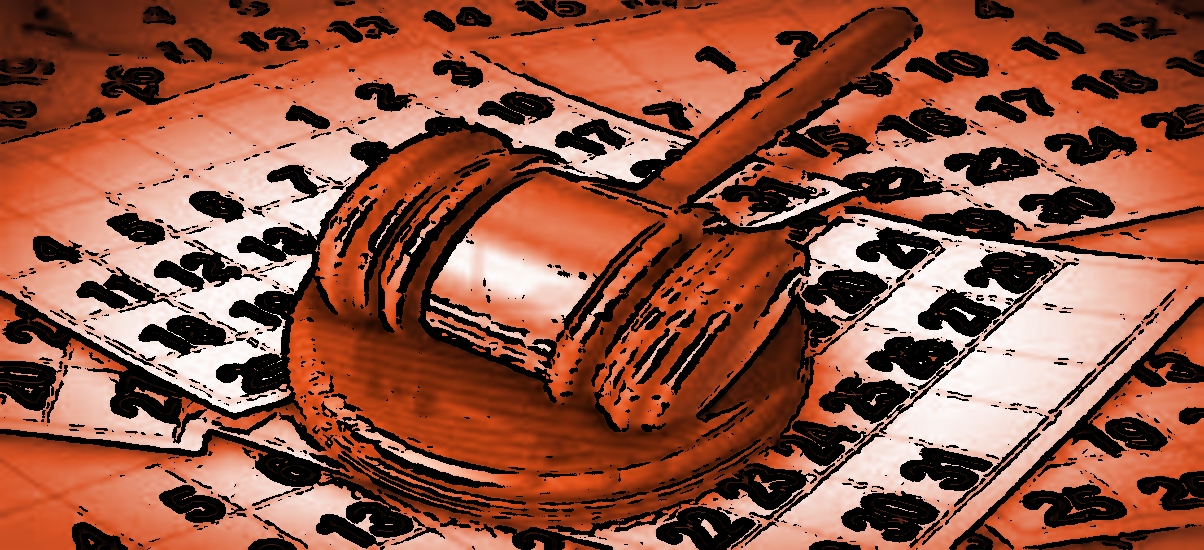(Un Trabajo Final de la Diplomatura en Derecho de Daños y del Consumidor realizada en 2024, dirigida por el Dr. Jorge Oscar Rossi y organizada por Grupo Professional y la Federación Argentina de Colegios de Abogados.)
Emilia Victoria Racimora Telenti es abogada (Universidad Nacional de La Matanza) Se dedica principalmente al Derecho Sucesorio. Docente de la Catedra de la Dra. Mirian Mabel Ivanega en la Asignatura «Derecho Público Provincial y Municipal» de la Universidad de La Matanza.
Introducción:
Es importante para comenzar a hablar de Responsabilidad Ambiental tener en cuenta el significado de esta rama del Derecho llamada “Derecho ambiental”. Existen numerosas definiciones doctrinarias del Derecho Ambiental. En general todas participan de notas comunes en tanto lo consideran un conjunto de protección y uso racional del medio ambiente, incluyendo la prevención de daños y el objetivo de lograr el mantenimiento del equilibrio natural, cuya finalidad es resguardar los intereses sobre bienes de uso y goce colectivos. Sus antecedentes inmediatos se relacionan con el Derecho de los Recursos Naturales, con el Derecho Agrario y con el Derecho de Minería y Energía[1].
Podemos decir entonces que es un derecho altamente interdisciplinario. Esto significa que necesita de diálogos con áreas y con disciplinas científicas que le den contenido a los institutos jurídicos. Esto se logra a través de los diálogos interdisciplinarios e intradisciplinarios por dentro y por fuera del universo jurídico.
El Derecho ambiental, como parte de los derechos humanos de tercera generación, posee carácter transversal. Esto implica que sus valores, principios y normas contenido tanto en instrumentos internacionales como en la legislación interna de los distintos Estados, lleguen a nutrir e impregnar el entero ordenamiento jurídico de cada uno de ellos.[2]
En este orden de ideas, podemos decir que existen considerables conflictos ambientales, pues todos estamos a favor del cuidado del medio ambiente pero el deterioro derivado de la acción humana es cada vez mayor.
Desarrollo:
Hay que destacar que el daño ambiental tiene características propias, diferentes al sistema de responsabilidad civil y lo que es un concepto clásico de la responsabilidad civil.
Para poder determinar el ámbito de aplicación de la responsabilidad ambiental, tenemos que indagar en cuanto al bien jurídico tutelado. Este tiene un carácter colectivo debido a que no pertenecen ni al Estado ni a los particulares en forma exclusiva, no son susceptibles de ser divididos en partes que puedan reafirmar sobre ellos la titularidad individual de un derecho dominial. Además, son indivisibles en sus beneficios por quienes lo utilizan, es decir que, no existe derecho de propiedad ni posesión sobre ellos.
Se consideran de uso común sustentable, y no existe la exclusión de sus beneficiarios, esto significa que todos los individuos tienen derecho al uso de estos, y en principio no pueden ser excluidos.
En cuanto al Estatus Normativo se debe tener en cuenta que el bien colectivo tiene reconocimiento legal tanto a nivel Nacional, como en Tratados Internacionales. Para la protección de este bien tutelado, se incluyen a representantes del sector público, como es el Defensor del Pueblo, ONG, etc.
Resulta menester profundizar sobre la figura del Defensor del Pueblo en temas ambientales. La legitimación prevista en el artículo 43 debe ser interpretada en el sentido más amplio teniendo en cuenta que el constituyente consignó una señalada diferencia entre el defensor del pueblo del artículo 43 y el instituido en la escala nacional en el artículo 86.
Al señalar la Constitución nacional quiénes eran los sujetos a los que habilitaba para promover la acción de amparo, invistió a todos los defensores del pueblo – salvo expresa negación – de la legitimación procesal activa para promover la acción de amparo.
La legitimación procesal del Ombudsman para promover esta acción excepcional se va elaborando, tal vez no premeditadamente, por la naturaleza tribunicia que la alienta. Es de su esencia tener esa potestad de desbaratar la arbitrariedad y el abuso, ejercer la facultad de empêcher que habían previsto Montesquieu y Rousseau en el siglo XVIII. En el leading case que reconoció por vez primera esa aptitud procesal a un Defensor del Pueblo, sostuvo el entonces Controlador General Comunal Antonio Cartañá: » . . . no cabe pensar que pueda crearse una institución sin dotarla de los poderes explícitos e implícitos indispensables para la consecución de sus fines, porque despojaría de todo sentido a la creación misma de esa institución, que no pasaría de ser un organismo burocrático incapaz de satisfacer las necesidades que fueron llamadas a solucionar».
Fue en esa causa, «Cartañá, Antonio y otro c/ M .C. B. A. S/Amparo», en la que por primera vez se obtuvo el reconocimiento judicial de la legitimación procesal del Defensor del Pueblo.
Se trataba de un Recurso de Amparo interpuesto por el Ombudsman local por la concesión del Jardín Zoológico y del Jardín Botánico de Buenos Aires. En primera instancia, el 27 de noviembre de 1990, se rechazó in limine la Acción de Amparo con expresa imposición de las costas, en la inteligencia de que la representación de la comunidad y los interese difusos que esgrimían los actores no era apta para habilitar la instancia. «La condición de representante del pueblo (u ombudsman) dice el juez, es de una generalidad tal que no permite tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que lleve a considerar la presente como una causa». Según el magistrado los accionantes sólo tienen un interés simple, definido como un interés vago e impreciso, no individualizado, perteneciente a cualquiera, no reconocido ni tutelado en modo directo por el ordenamiento jurídico. Dicho razonamiento, tan restrictivo, se basaba en la antigua ley de amparo en la que el legitimado era sólo afectado en su interés subjetivo y la vía del amparo no era la idónea para tutelar los intereses difusos.
El 28 de febrero de 1991, la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal, revocó la sentencia de primera instancia reconociendo expresamente legitimación procesal activa al Ombudsman. El tribunal de alzada consideró que resultaba necesario abrir paso a una nueva modalidad de amparo, el denominado por Morello «amparo colectivo» concluyendo que la ordenanza de creación de la institución dispone que la misión del Ombudsman es la protección de los derechos, intereses legítimos y difusos de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y que puede actuar a petición de parte o de oficio cuando estime que por acción u omisión la Municipalidad ha violado esos derechos o esos intereses. Por eso, si existe un funcionario destinado a proteger a los vecinos de la mala actuación de los funcionarios, se estima pertinente reconocer su legitimación procesal.
En este mismo caso, sobre otra cuestión, el 7 de julio de 1993 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se pronunció por las costas impuestas al Ombudsman: » . . . la mencionada Controladuría General Comunal es un órgano que integra la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires como precisa el órgano que la ha creado (ordenanza 40.831). Luego, cuando aquella litiga frente a esta última en cumplimiento de lo que ha sido tenido en cuenta como una de sus misiones fundamentales, la ejecución de la condena en costas por la Municipalidad contra la Controladuría resultaría inadmisible, toda vez que la propiedad de los bienes con los que ésta última deberá afrontar los gastos causídicos de la primera, le pertenece a ésta última».
Este caso resume el sustento jurídico de la legitimación procesal del Defensor del Pueblo del modo más sencillo y amplio si se tiene en cuenta que se trataba de un Ombudsman municipal cuya legitimidad no derivaba de la Constitución – ni siquiera de una ley -, sólo de una ordenanza.[3]
Volviendo al Medio ambiente, podemos decir, en cuanto a la conservación de este, se destaca la característica preventiva que se tiene en cuanto a ello. Como lo establece la Constitución Nacional, se tiene presente principalmente la tutela preventiva, es decir, primero prevenir, luego restituir, y finalmente reparar el daño causado.
En este orden de ideas, la Ley n° 11.723 del Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, define jurídicamente al ambiente como “…un sistema constituido por factores naturales, culturales y sociales, interrelacionados entre sí, que condicionan la vida del hombre a la vez que constantemente son modificados y condicionados por éste…”.
En este punto, la Dra. Maiztegui comenta que “…el ambiente es un conjunto de interrelaciones que se producen entre dos subsistemas: social (o cultural), y natural (o ecológico). El sistema o los sistemas ecológicos se refieren a la cantidad y calidad de los llamados recursos naturales (agua, aire, suelo, biota), a los que deberíamos llamar “bienes naturales”…”.
Ahora bien, teniendo en cuenta el ambiente, sus características, y la importancia del ambiente para las generaciones presentes y futuras, podemos afirmar que el daño ambiental, según el artículo 27 de la Ley General del Ambiente de nuestro país, es la alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.
Por otro lado, resulta menester citar el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual fue incorporado con la Reforma Constitucional de 1994, donde se establece la importancia del medio ambiente, el goce del derecho ambiental para todos los habitantes de la Nación, y la obligación que tienen las autoridades de proveer a la protección de este derecho, su utilización, y que contemplen los presupuestos mínimos de protección, y a las Provincias los presupuestos necesarios para complementarlos.
El art. mencionado, expresa que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”.
De aquí que, de la propia Constitución Nacional se desprende la existencia del Derecho al Ambiente, establece los principales atributos y pautas rectoras del Derecho Ambiental desde el ámbito Constitucional, indica que se trata de derechos de tercera generación ya que involucra intereses colectivos o difusos. (En la actualidad, parte de la doctrina considera que se trata de derechos de cuarta generación).
Además, el mencionado artículo 41, es una pauta interpretativa a todo el derecho infraconstitucional que debe garantizar el derecho a un ambiente sano. De igual modo, opera como matriz para los demás derechos fundamentales (si no se garantiza el derecho a un ambiente sano, imposible pensar en garantizar el goce del resto de los derechos). Se tiene, además, que el Derecho Ambiental es un derecho Humano, por lo que se completa por la vía del importante artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional sobre los Tratados Internacionales con la jerarquía Constitucional.
Cuando la Constitución establece que las Provincias deben dictar las normativas correspondientes con el objeto de complementar los presupuestos mínimos establecidos por la Nación, significa que los presupuestos mínimos ya están establecidos por la Norma Fundamental, y que las encargadas de complementarlas serán las Provincias, teniendo en cuenta el piso mínimo establecido por la Nación. Este piso es inderogable para las provincias. La Nación es la encargada del presupuesto mínimo, y debe darle margen a las Provincias para su complementación.
Cabe destacar, el comentario que realiza Horacio Rosatti sobre el artículo 41 de la Constitución Nacional argentina que “….consagra, tal como se dijo, el derecho a gozar de “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, imponiendo asimismo el deber de preservarlo. Al reconocerlo como “derecho” la Constitución lo diferencia de una “expectativa”, otorgándole la máxima intensidad, con la peculiaridad de que el sujeto destinatario de la pretensión es también -de alguna manera- su agente, en la medida en que debe asumir un activo protagonismo para que tal pretensión sea de la máxima intensidad y no quede reducida a mera expectativa. Estamos en presencia de un derecho que se alimenta con el correlativo deber; de modo que es preciso comprender que no es sólo el Estado quien debe velar (y responsabilizarse) por el ambiente sano, apto y equilibrado, sino -en variadas pero efectivas maneras- todos y cada uno de sus habitantes. Teniendo presente el efecto multiplicador que una conducta individual o sectorial puede tener sobre el conjunto de la población en materia tan dilatada, esparcida o difundida, la legitimación para reclamar debe ampliarse para que el derecho no se tome ilusorio. Ello es consecuencia lógica de la jerarquización normativa que supone la inserción explícita del derecho-deber en la Constitución Nacional y explica la habilitación no sólo del afectado, sino también del Defensor del Pueblo y de las asociaciones ambientalistas debidamente autorizadas, para interponer la acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente restrinjan, alteren o amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, los derechos que protegen el ambiente (art. 43 de la Const. Nac.). Se construye de este modo una relación entre pretensión y legitimación de tipo positiva (R+), en la medida en que cabe suponer que mientras mayor sea el interés en la pretensión, mayor posibilidad habrá de lograr su tutela efectiva (si todos los afectados por la contaminación de un río -o por la destrucción de un monumento histórico o de un paisaje irrepetible- plantean el problema, de seguro estarán en mejores condiciones de evitar que unos pocos puedan continuar degradándolo)”…” [4]
A nivel Nacional, la Ley de Presupuestos mínimos, es la Ley N° 25.675, llamada “Ley
General del Ambiente”, la cual establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
También, indica los principios de la política ambiental, la competencia judicial, instrumentos de política y gestión, la importante evaluación de impacto ambiental. En este orden, en la Ley mencionada tiene un capítulo de Educación ambiental e información del Medio Ambiente. También indica la importancia de la Participación ciudadana en las cuestiones ambientales. Además, establece un seguro ambiental y un fondo de restauración. Por último, es de suma importancia destacar el artículo 3 de la Ley 25.675, la cual establece que las disposiciones de esta Ley son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta.
Por cierto, me parece importante resaltar que dentro de los principios de la política ambiental hay algunos principios que son fundamentales, estos son:
1.- Principio de Prevención: Consiste en que las causas y fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, para así intentar prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. Podemos decir que la generación del daño al ambiente constituye la obligación de repararlo, y el riesgo de prevenirlo.
En el marco del derecho ambiental el principio de prevención invoca la necesidad de impedir la producción de un daño ambiental mediante una práctica, respecto de la cual, se sabe conocido y previsible. La ley 25.675 lo define indicando que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. La reparación en el caso del daño ambiental deviene tardía y a veces imposible; y en función de la necesidad de proteger el ambiente en pos de la continuidad de la vida humana, la prevención implica una obligación inserta en el derecho-deber a un ambiente sano, que se traduce asimismo en la primaria acción del Estado, ya sea tanto desde el órgano Ejecutivo, como desde el Legislativo y el Poder Judicial. La prevención es un rasgo distintivo del derecho ambiental (1). [5]
2.- Principio Precautorio: La función precautoria del Derecho Ambiental va a operar cuando exista un peligro de daño grave e irreversible. Es decir, según la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, indicó en autos “Cabaleiro, Luis Fernando contra Papel Prensa S.A. Amparo” que “…en casos de peligro de daño grave e irreversible, ninguna limitación informativa o científica puede ser fundamento para adoptar medidas eficaces que eviten el acaecimiento…”
3.- Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.
4.- Principio de responsabilidad: Consiste en que el generador de efectos degradantes del ambiente, ya sean actuales o futuros es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan, Esto quiere decir que «si sos contaminador, sos pagador».
En cuanto a la competencia judicial, el artículo 7 de la Ley General del Ambiente indica que la aplicación corresponde a los tribunales ordinario, según corresponda por el territorio, la materia, o las personas y en los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia judicial en este caso será federal.
La jurisprudencia al respecto estableció que La ley 24.051 delimita su aplicación, y por ende la competencia federal en los términos del artículo 58, a aquellos supuestos de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos…cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran soportar la carga de dichas medidas´ […].
Por su parte, la ley 25.675 General del Ambiente establece en su artículo 7° que ´la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal´ […]. De tal manera, de la lectura de la norma citada se concluye la regla de la competencia ordinaria y la excepción de la competencia federal para aquellos casos en que, efectivamente, se verifique una afectación interjurisdiccional. [E]ste Tribunal ha subrayado la exigencia de interjurisdiccionalidad de la contaminación como presupuesto inexorable para atribuir la competencia federal (´Lubricentro Belgrano´, Fallos: 323:163), aun frente a la constatación de la presencia de residuos peligrosos…” (considerando N° 4). “[R]esulta dirimente en la solución de conflictos de competencia como el presente la existencia de elementos de los que pueda concluirse, con cierto grado de razonabilidad, que la contaminación investigada pueda afectar otros cauces de agua interjurisdiccionales. A tal conclusión podría arribarse a partir de aspectos tales como el grado de contaminación registrado, las características del curso de agua receptor de la contaminación, el elemento contaminante de que se trate, la distancia que este debe recorrer, su volumen, u otros datos que se estimen pertinentes a los fines de determinar la potencialidad señalada (arg. ´Municipalidad de Famaillá y Empresa San Miguel´ Fallos: 343:396)…” (considerando N° 9). “[L]a sustancia arrojada, por sus características, podría tener como efecto el consumo del oxígeno disuelto del cuerpo receptor, con el consiguiente impacto negativo sobre los organismos acuáticos. De esa manera, podría razonablemente conllevar la afectación interjurisdiccional, ya sea por el impacto acumulativo de los contaminantes sobre el río, o bien por los efectos tóxicos que estos causan sobre los organismos vivos (sistema biótico) que lo componen…” (considerandoN°10).[6]
Ahora bien, para comenzar a hablar del daño ambiental, resulta interesante destacar que no es un daño común, y esto se debe a su difícil, compleja o ardua comprobación. Entre sus caracteres principales se encuentran:
1.- Puede ser despersonalizado o anónimo;
2.- Puede ser el resultado de actividades especializadas, que utilizan técnicas específicas, desconocidas para las víctimas;
3.- Puede alcanzar a un número elevado de víctimas, un barrio, una región, etc.;
4.- Comprende una complejidad respecto de la identificación del agente productor del daño;
5.- El carácter probatorio es dificultoso, altamente complejo.
6.- La ausencia de precisión en las características del daño, su extensión, alcance, constituyen problemas al momento de su determinación.
7.-Es un daño constitucionalizado
8.- Puede prevenir tanto de hechos lícitos o ilícitos, actos simples o jurídicos.
9.- Se trata de un daño continuado, expansivo, silencioso, intergeneracional, entre otros.
10.- Se considera como el resultado de la actividad de varios agentes, esto implica una responsabilidad colectiva.
11.- Daño irreversible.
Siguiendo con este razonamiento, y con la implicancia de este texto, la responsabilidad de generar el daño ambiental surge del artículo 28 de la Ley General del Ambiente, que indica “El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente.”
Ahora bien, el Daño Ambiental Colectivo no es lo mismo que el daño al particular, pues el colectivo se diferencia ya que existe un daño a la comunidad. Este daña a la comunidad, incide, afecta, concierne, interesa, toca a grupos (amorfos, indeterminados), o colectivos, es plural, general, supraindividual, de clases, categorías, masificado, indivisible, no susceptible de apropiación privada, extendido, disperso, propagado, compartido, coparticipado por otros, con otros, algunos, muchos, o todos, igual o similar, indiferenciado, impersonal, homogéneo y que no requiere, para reconocer su existencia jurídica y defensa, de la concurrencia de otro tipo de detrimento, daño o lesión civil, concreta, exclusiva o excluyente, directa, que demande necesariamente repercusión en patrimonio individual, propio, alguno, ni menoscabo en los bienes o en la persona, de manera fragmentaria, diferenciada y, de rebote, derivada. Es decir, esta situación no se soporta en derechos subjetivos clásicos, o intereses legítimos.[7]
Ahora bien, volviendo a la Ley General del Ambiente, el artículo 29 establece que la exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1757 advierte que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Se trata de una responsabilidad objetiva, y no es eximente la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de los técnicos de prevención.
En este orden de ideas, podemos afirmar que el ordenamiento jurídico argentino ofrece distintas instituciones, herramientas e instrumentos destinados a la solución de conflictos ambientales. El sistema de responsabilidad civil es uno de los más eficaces para lograr los objetivos que en la materia impone la normativa convencional, constitucional e infra constitucional. Es decir, que el articulado específico sobre la responsabilidad del daño ambiental incluido en la Ley General del Ambiente se complementa con lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este sentido, la pluralidad de fuentes dedicadas a la responsabilidad civil es reconocida por el artículo 1.709 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual indica a los operadores jurídicos con el siguiente orden de prelación:
1.- Las normas indisponibles del Código y de la Ley especial
2.- La autonomía de la voluntad
3.- Las normas supletorias de la ley especial
4.- Las normas supletorias del Código.
El doctor Pablo Lorenzetti señala que, el derecho de daños vigente en nuestro ordenamiento no es solo regulado en el Código Civil y Comercial, sino que también se abastece de la normativa específica, que en el caso medioambiental posee carácter imperativo y de orden público (artículo 3 de la ley 25.675) y, por tanto, indisponible en los términos del inc. a) del artículo 1709 del Código. [8]
El sistema de Responsabilidad civil por Daño Ambiental se compone por el sistema establecido en la Ley General del Ambiente, y por las funciones de la responsabilidad que establece el Código Civil y Comercial. En cuanto a las funciones establecidas en las normativas, podemos mencionar a las funciones precautorias, preventivas, y resarcitorias. En la actualidad no hay una función punitiva en lo relacionado al derecho ambiental en el marco de la responsabilidad civil.
Con relación a ello, el Código Civil y Comercial habla del deber de prevención del daño, esto significa que toda persona tiene la obligación de evitar causar un daño no justificado, y adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud. En el caso de que tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que este le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa, y por último no agravar el daño si este ya se produjo.
En cuanto a la tutela preventiva, el código indica que la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No se requiere la concurrencia de ningún factor de atribución.
En este orden, para que proceda la acción preventiva debe ser previsible la producción o agravamiento del daño. No será necesario que se haya efectivizado un daño cierto en la esfera jurídica de la víctima, sino que basta con la sola amenaza para que la tutela preventiva resulte procedente.
En autos “Grande, Sergio Alberto y Otro c/ Municipalidad de la Ciudad de San Francisco – Ordinario – acción Preventiva de Daños” EL Juez de Primera Instancia Civil, Comercial y Familia de 3ª Nominación de San Francisco, cito que la acción preventiva prevista en el art. 1711 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, es la pretensión que se promueve en sede judicial y tiene por finalidad evitar la producción de un daño, su agravamiento o continuación. Se trata de una pretensión preventiva genérica, de carácter autónomo e inhibitorio, orientada exclusivamente a la obtención de aquel resultado. No tiene carácter excepcional, ni subsidiario, ni debe ser objeto de interpretaciones restrictivas, lo cual en modo alguno significa que sus extremos de aplicación no deban ser objeto de una ponderación rigurosa por el juzgador.[9]
Siguiendo con el tema, es importante diferenciar la función resarcitoria de la función preventiva. Se debe tener en cuenta que la resarcitoria se activa cuando la función preventiva llega tarde o resulta ineficaz por que el daño ya se produjo. Previo a la activación de esta función, se deben agotar los mecanismos dirigidos a la recomposición del bien colectivo ambiental. De aquí surge el problema de cómo cuantificar el daño ambiental, ya que se trata de una indeterminación del monto.
En cuanto a la función precautoria, es útil a los fines de encarar problemáticas vinculadas a daños graves o irreversibles, en los cuales resulta imposible hallar certeza e información precisa acerca del vínculo entre las causas y los efectos. La ley General del Ambiente, en su artículo 4 define este principio expresando que “…Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.”. Es importante destacar que la incerteza científica no puede configurar incerteza jurídica.
Podemos decir entonces que, los presupuestos de la responsabilidad civil son: DAÑO, ANTIJURIDICIDAD, RELACIÓN DE CAUSALIDAD Y FACTORES DE ATRIBUCIÓN. Se aclara que, para que se activen los mecanismos previstos por las tres funciones vigentes en materia ambiental (precautoria, preventiva y resarcitoria), es necesario que se verifiquen los presupuestos de la responsabilidad civil mencionados al comienzo de este párrafo.
En cuanto al daño, podemos decir que existe daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.
Para que el daño proceda a ser resarcido, deberá existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Sin embargo, en el ámbito ambiental y de acuerdo al principio de prevención de daño ambiental, no se requiere la acreditación del daño o riesgo cierto. De tal manera, existen 2 tipo de lesiones en el daño ambiental:
1.- Las que se producen a los bienes individuales por la afectación del ambiente “Daño de Rebote”, es de objeto inmediato, y los derechos o intereses que están lesionados son los de carácter individual. Por ejemplo, el daño a la salud.
2.- Las causadas al ambiente en sí mismo “Daño ecológico puro”, es de objetivo mediato, y busca resguardar los derechos de incidencia colectiva. Recae el sistema de responsabilidad civil en cuanto a daño ambiental.
En materia ambiental, puede suceder que los daños masivos se ocasionen por conductas que en principio no sean violatorias de alguna norma específica y la imposibilidad de legislar una norma que abarque todas las conductas y omisiones que pudieren producir daño.
Cabe destacar, que la Ley general del ambiente establece que si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.
En autos “COLECTORA S.A. Y OTROS c/ YPF S.A. s /ORDINARIO’, La Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil de la Nación, indicó que “…En primer lugar, he de señalar como expone el Doctor Horacio Rosatti, en su artículo la: ‘La tutela del medio ambiente en la Constitución de la Nación Argentina’, que frente a la pregunta de quien debe recomponer,: -.tal cuestionamiento tiene una respuesta jurídica y otra técnica; la primera refiere al ‘sujeto obligado’ a recomponer, la segunda remite al ‘sujeto capacitado- para recomponer. Ambos sujetos pueden no coincidir. Desde el punto de vista jurídico, el ‘sujeto obligado- es el causante o responsable del daño. La ley 25.675, de ‘presupuestos mínimos’, resuelve algunos supuestos específicos: -Pluralidad de responsables: cuando -hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí, para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable- (art. 31). – Responsabilidad de las personas jurídicas: Cuando el daño es cometido por personas jurídicas -la responsabilidad se hace extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación- (art. 31 in fine). Cuando resulte imposible identificar al responsable, es el Estado quien tiene la obligación de asumir el problema y darle solución. Desde el punto de vista técnico, el ‘sujeto capacitado’ es el que tiene los conocimientos y /o la tecnología necesarias para ‘volver las cosas a su lugar’; de modo que es el sujeto indicado para realizar la tarea de recomposición-. En ese contexto, si bien se demandó se condene a YPF S.A.a abonar los trabajos de remediación, la condena de ‘remediar la contaminación’, no implicó una violación al principio de congruencia en tanto que -como se señaló con anterioridad- ambas partes en forma solidaria son las obligadas a remediar en daño ambiental su carácter de responsables, pero ello no significa que sean los sujetos capacitados para realizar tales tareas habida cuenta su falta de conocimientos. Es decir, sobre la demandada no recayó una obligación de hacer sino de abonar en forma solidaria con Colectora S.A. los trabajos de remediación que se lleven a cabo por la empresa especializada en hacerlo. Ahora bien, como señala la Sra. Fiscal ante esta Cámara, en su dictamen, las tareas en tanto se van a llevar a cabo en el terreno de propiedad de Colectora S.A., es quien deberá contratar la empresa que considere más apta, de acuerdo con los lineamientos fijados en la sentencia de primera instancia y lo dispuesto en la Res. OPDS 95/14.…”.[10]
Conclusión:
Podemos llegar a la conclusión que la responsabilidad civil ambiental en nuestro país conserva un rol muy importante en la protección del medio ambiente y la reparación de los daños causados, en relación con el Artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho de que todos los habitantes gocen de un ambiente sano y equilibrado y la obligación de recomponer el daño ambiental.
La Ley General del Ambiente N° 25.675, introduce el principio «quien contamina, paga», imponiendo la obligación de remediar los daños ambientales y fijando un régimen de responsabilidad objetiva. Esto significa, que no es necesario probar la culpa del responsable, sino simplemente la existencia del daño y su relación con la actividad desarrollada.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido la importancia del principio de prevención y precaución, priorizando la protección del medio ambiente ante riesgos significativos, incluso en ausencia de certeza científica absoluta.
En este sentido, la responsabilidad civil ambiental en nuestro país no solo busca sancionar y reparar el daño causado, sino también fomentar prácticas sostenibles y garantizar la tutela efectiva de los recursos naturales. La efectiva aplicación de estas normativas y el compromiso de la sociedad, las empresas y el Estado son esenciales para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental.
Bibliografía utilizada:
– “Actualización en Responsabilidad Ambiental Dra. Daniela B. Velazquez.
– “TRATADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL” VALLESPINOS, Carlos G.,
– “El sistema de responsabilidad civil por daño ambiental a veinte años de la ley 25.675
Lorenzetti, Pablo.
-Constitución Nacional
-Ley General del Ambiente N° 25.675.
[1]Carlos Botassi en “EL DERECHO AMBIENTAL EN ARGENTINA” https://www.corteidh.or.cr/tablas%20/r27224.pdf. Fecha de consulta 15/12/2024
[2] Mario Peña Chacon en “DAÑO AMBIENTAL Y PRESCRIPCIÓN” https://maestriaderechoambientalucr.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/09/dac3b1o-ambiental-y-prescripcic3b3n.pdf Fecha de consulta 15/12/2024
[3] Carlos R. Constenla en “LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO” https://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf110164-constenla-proteccion_ambiente_defensor_pueblo.htm Fecha de consulta 02/02/2025
[4] Horacio Rosatti en “LA TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA”.
http://www.derecho.uba.ar/docentes/pdf/el-control-de-la-actividad-estatal-ii/cae2-rosatti.pdf . Fecha de consulta: 15/12/2024
[5] Allende Rubino, Horacio L. en “LA ACCIÓN DE PREVENCIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN EL DERECHO AMBIENTAL” https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/09/27/la-accion-de-prevencion-en-el-codigo-civil-y-comercial-su-relacion-con-el-principio-de-precaucion-en-el-derecho-ambiental/ . Fecha de consulta: 20/01/2025
[6] La Corte Suprema de Justicia de La Nación en Autos “ NN s/ infracción ley 24.051 –“ https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/3921. Fecha de consulta: 01/02/2025
[7] Cafferatta, Néstor A. en “INTRODUCCIÓN AL DERECHO AMBIENTAL” http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/20.500.14624/1173/1/Cafferatta-Derecho%20ambiental.pdf . Fecha de consulta: 10/01/2025
[8] Pablo Lorenzetti en “COMPATIBILIZACIÓN ENTRE LA ESFERA PÚBLICA Y LA PRIVADA Y ENTRE EL ÁMBITO COLECTIVO Y EL INDIVIDUAL, EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN” https://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/files/material_curso/2017/Relacin_jurdica-_intereses_colectivos_y_difusos.pdf#:~:text=particular.%20Por%20lo%20tanto%2C%20el%20derecho%20de,(art%C3%ADculo%203%20de%20la%20ley%2025.675)%20y . Fecha de consulta 02/02/2025
[9] VALLESPINOS, Carlos G., “TRATADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL” https://apunty.com/doc/grande-c-municipalidad-de-san-francisco-accion . Fecha de consulta 25/01/2025
[10] Fallo de La Cámara de Apelaciones en lo Comercial en autos “ Colectora S.A. y otros c/ YPF S.A. s/”
https://aldiaargentina.microjuris.com/2023/11/01/fallos-dano-ambiental-responsabilidad-solidaria-de-la-empresa-propietaria-de-un-inmueble-donde-funcionaba-una-estacion-de-servicio-y-de-ypf-por-el-dano-ambiental-causado-a-raiz-de-la-filtracion-de-hid/ Fecha de consulta 03/02/2025
>><<<
Citar: www.grupoprofessional.com.ar/blog/ – GP21022025DCIVCOMAR
Copyright 2025 – Grupo Professional – Capacitaciones Jurídicas – Av. Corrientes 1386 – Piso 14- Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina.
Las opiniones, informaciones y complementos son de exclusiva propiedad y responsabilidad del autor